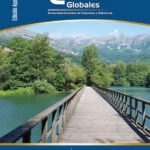HISTORIA
La Costa Rica de comienzos del siglo XIX tenía un sistema educativo incipiente, aún no formal, basado en la Educación Primaria y en el cual los pocos niños alfabetizados eran los de las mejores familias y de las pocas villas que existían en aquel momento (Jiménez Castro, 2003).
En 1835 había en todo el país 41 escuelas de primaria, y fue hasta 1849 durante la administración del presidente del Estado el Dr. Castro Madriz, cuando se emite el primer Reglamento Orgánico de Instrucción Pública, con el cual se da el primer paso para la creación de un sistema escolar unificado, que, hasta esa época, era muy disperso y a cargo en su mayoría de los municipios. No obstante, nada se decía en aquel momento sobre Educación Preescolar.
En 1869, bajo la Presidencia de Estado del Dr. Jesús Jiménez Zamora y como secretario de la cartera de Instrucción Pública el Lic. Julián Volio Llorente, se incluye en el Proyecto de la Constitución Política que se tramitaba la declaratoria de obligatoriedad de la Educación Primaria: “la enseñanza primaria de ambos sexos es obligatoria, gratuita y costeada por la Nación. La dirección inmediata de ella corresponde a las Municipalidades y al Gobierno la suprema inspección”. (Jiménez Castro, 2003) En este contexto de una Costa Rica con pocas escuelas primarias y únicamente con este nivel establecido como obligatorio, surgen los primeros intentos de Educación Preescolar.
En el Reglamento para la Instrucción Primaria publicado en noviembre de 1869 se hace referencia a las escuelas para párvulos en los artículos 7 y 25:
“Art. 7° Habrá en todas las Provincias el número de escuelas elementales que fueren necesarias, a fin de que no quede niño alguno que no reciba esta clase de instrucción.
En las capitales de Provincia y, si fuere posible en las de cantón, habrá además una escuela de enseñanza primaria superior. Se procurará igualmente que en todos los pueblos se establezcan escuelas de párvulos y de adultos. Art. 25. La edad requerida para ser admitido a la escuela de párvulos, cuando esta se establezca, será la de dos a seis años.
En las de primera enseñanza, la de seis a trece. Y las de adultos, de quince años, para adelante. En los pueblos en donde no haya escuelas de párvulos, podrán admitirse en las de primera enseñanza, niños desde cuatro años de edad, quedando en todo caso, a juicio de la Municipalidad, conceder dispensa de edad por exceso o defecto, previo motivo fundado.”
Se reconoce que la iglesia jugó un papel muy importante en los contenidos impartidos en las escuelas, ya que:
“Durante bastante tiempo después de la independencia y hasta las reformas liberales de la década de 1880, la clase dirigente contó con la ayuda -tal vez no muy deseada- de la iglesia, como instrumento fundamental de socialización en el país.
La influencia de la institución eclesiástica se consolidó con la Ley del Concordato (1852) que vino a oficializar su injerencia en materia educativa, le garantizó a la Iglesia Católica control sobre los contenidos de la enseñanza, en la formación primaria, secundaria y universitaria a través de la Universidad de Santo Tomás”. (Quesada Camacho, 2005)
Por esta razón, los orígenes de las escuelas para párvulos se encuentran estrechamente ligados con las instituciones religiosas (MEP, 2012). No obstante, con la promulgación del Reglamento de 1869 estas se instauran como instituciones de carácter oficial, aunque no se dispone de información precisa para conocer su funcionamiento.
A comienzos de la década de 1880 la educación no mostraba una organización estructurada, y más bien se reconocía que “había crecido en forma inorgánica, no funcional, sino a manera de agregados. Bien se podría decir que la escuela costarricense hacia 1885 era un cuerpo desvertebrado, incoherente, atomizado…” (Jiménez Castro, 2003).
En 1885, siendo Presidente Constitucional de la República el General don Bernardo Soto Alfaro, fue nombrado Secretario de Instrucción Pública el Lic. Mauro Fernández, que con gran visión consideraba indispensable reformar el sistema educativo costarricense, lo que lo lleva a su gran Reforma Educativa de 1886:
“En consecuencia, con la reforma se pretendía ajustar la instrucción pública a un plan científico, hacer cambios desde los cimientos, por eso se pensaba en crear un sistema educativo integrado desde el Kindergarten hasta la universidad”.
(Quesada Camacho, 2005). Hacia finales del siglo XIX, Mauro Fernández plantea la importancia de crear jardines de niños en el país. Gamboa (citada por Chaves, 2007) recoge el pensamiento de este educador quien manifestó “En Europa y en Estados Unidos tienen gran crédito las escuelas del sistema fröebeliano o sea los llamados jardines de niños y es indispensable su introducción en el país, siquiera por vía de ensayo”.

No obstante, la Educación Primaria continuaba teniendo un papel enorme en el proceso educativo del país.
Esto se nota en la Ley Fundamental de Educación Común (1886), ya que el artículo 2° hace referencia a la Educación Primaria como gratuita y obligatoria para todo niño de 7 a 14 años de edad, y de manera menos preponderante hace alusión a la Educación Preescolar en el artículo 10°, que dice que además de las escuelas comunes, se establecerán escuelas especiales, y como parte de estas se pueden crear uno o más jardines de infantes en las capitales de provincia.
Siendo así, en 1899 se publica un acuerdo a través del cual se crean cuatro escuelas de párvulos, calculadas para mil niños, que debían ser repartidos en los distritos de El Carmen, La Merced, El Hospital y Catedral. Con respecto a estas escuelas, en el informe anual de la Inspección General de Enseñanza referido al Ciclo Lectivo de 1901, el Inspector Corrales menciona que:
“La preponderancia del elemento femenino en nuestro personal docente se explica por estas tres razones: 1°, porque hubo 56 escuelas mixtas regentada por maestras; 2° porque las secciones de párvulos en las escuelas urbanas, se hallan así mismo, a cargo de mujeres; 3° porque las escuelas maternales de la capital, tanto de hombres como de mujeres, tienen personal femenino.
Adversaria es esta Inspección General del personal mixto, cuyos inconvenientes de orden moral y disciplinario saltan a la vista consideraciones de diversa índole, sin embargo, la han obligado a tolerarlos.
Una de ellas es que para la educación de párvulos la mujer lleva sobre el hombre ventajas innegables. La enseñanza maternal es, por decirlo así, el verdadero centro de la mujer. En ese difícil periodo naufragan con frecuencia los esfuerzos del maestro hombre. La experiencia, por lo demás, se ha encargado de disipar los escrúpulos con que era mirada la regencia de las secciones de párvulos por mujeres. Las pruebas finales del año anterior son un poderoso argumento en su favor”. (MEP, 1902).
Por otra parte, en la Memoria del MEP de 1892-93 (en aquel tiempo llamado Informe de Instrucción Pública) se nota la preocupación por parte de algunos actores por comenzar a establecer centros de Educación Preescolar en el país basados en metodologías más acordes con las corrientes modernas de la época. En el informe de labores del Colegio Superior de Señoritas, dirigido por Marián Le Capellain, se plantea la necesidad de contar con un kínder en esta institución educativa:
“En varios de mis informes anteriores he tenido la oportunidad de exponer al señor ministro, las observaciones que la experiencia de algunos años me ha sugerido para mejorar y perfeccionar en lo posible este centro de educación.

A riesgo de importunar, insistiré sobre algunas de mis observaciones. Hoy se reconoce que el Kindergarten o los jardines de la infancia son el punto de partida de la educación infantil. No necesito encomiar este primer peldaño de la vida escolar del niño, porque el punto está completamente discutido y es un hecho que en Europa y en los Estados Unidos de América entran ya los jardines de niños a formar parte del organismo escolar de los establecimientos públicos sostenidos por el Estado o por el Municipio.
La fundación de un Kindergarten en el Colegio Superior de Señoritas tendría la ventaja de alojar a los niños y niñas de aquellas familias que desean principiar temprano la educación de sus hijos, los cuales podrían pagar una matrícula que cubriera al menos el sueldo de la profesora que se contratara; serviría de modelo para las que luego se fundasen aisladamente, o como parte de otras escuelas y sería el centro donde las alumnas normalistas se ejercitarían en aquella paciencia y bondad de carácter tan recomendables para dirigir y manejar a los niños en su primera experiencia fuera del hogar doméstico y del medio en que han pasado sus primeros cuatro años”. (MEP, 1892-1893).